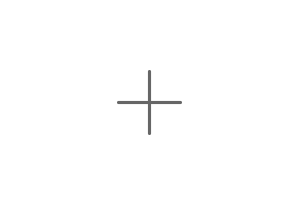Clara yacía cansada, débil, pero feliz. Ella sabía que había llegado el momento de dejar la vida terrenal y estaba emocionada. Su corazón palpitaba de alegría porque poco después encontraría al Eterno, pero en un momento llegó la tristeza, pensando en aquellos que, conscientes de haber vivido una vida turbulenta y pecaminosa, viven aterrorizados sus últimos momentos, no encuentran la paz ni siquiera en su lecho de muerte. Lamentaba no poder estar con todos ellos para consolarlos y ayudarlos a recuperar su fe.
Las hermanas, compañeras de toda una vida, la rodeaban como en trance en la pequeña celda del Santuario de San Damián, sin decir una palabra. No había palabras apropiadas para describir la situación. En ese caluroso día de verano, un silencio irreal reinaba en el Convento de San Damián. Los pájaros, los perros, los animales en los patios, incluso el viento parecía haberse callado, concentrado en la espera y la meditación. Clara vio desde su lecho todas las batallas que había librado, primero con Francisco por el establecimiento de la Orden de los Frailes Menores, luego sola, una vez que su amado maestro dejó la vida terrenal, por el reconocimiento de la orden femenina. No podía estar completamente satisfecha. En años de esfuerzos no había logrado que se aprobara la Regla Franciscana para los conventos femeninos. El Papa, a quien ella se había dirigido e implorado una y otra vez, nunca la quiso escuchar. Esto fue una preocupación que perturbó su alegre partida y la hizo sentir incompleta.
Pero de repente el silencio irreal de su celda se rompió por un ruido sordo en la distancia. Poco a poco, a medida que el ruido aumentaba, se fueron distinguiendo los corceles galopantes y el choque seco y leñoso de un carruaje que recorría los caminos desiguales para llegar a San Damián. Una vez que el estruendo llegó cerca del convento, se escuchó un fuerte ruido que duró unos minutos y luego se detuvo abruptamente. La puerta de la celda de Clara se abrió y el mismo Papa Inocencio IV apareció en el umbral, sosteniendo un trozo de pergamino de oveja con dos sellos de plomo colgando. Fue la bula Solet Annuere Sedet, con la que el pontífice reconoció y ratificó plenamente su Regla para el convento. El Papa estaba de visita pastoral en la ciudad y quiso hacer el anuncio en persona a la monja. Al entregarle el pergamino se preocupó sobre de su estado de salud, se alegró de haber llegado a tiempo para darle la noticia y se despidió, dando a todos su bendición. Era agosto de 1253. Poco después Clara falleció. Su cuerpo fue transportado en procesión y enterrado bajo la iglesia de San
En 1893, la abadesa Matilde Rossi, arreglando el cuerpo de la santa sepultada unas décadas antes, encontró entre sus ropas la misma bula, que luego fue colocada en la cripta de la Basílica de San Pablo.
La construcción de la Basílica comenzó en 1257, dos años después de la canonización de santa Clara, y fue diseñada para incorporar la Iglesia de San Jorge, donde, además de las del santo, se conservaron inicialmente los restos de Francisco y donde él mismo fue canonizado. En 1263 la orden franciscana femenina de las Clarisas fue reconocida universalmente y en1265, después de la solemne ceremonia de inauguración de la Basílica en la que participó el Papa Clemente IV, las hermanas de Clara, que habían vivido durante cuarenta años en el convento de Santa Clara, se trasladaron allí.
El estilo arquitectónico es muy similar al de la Basílica de San Francisco, construida en el mismo período. Las diferencias más visibles con la Basílica «hermana» que se encuentra en el extremo opuesto del casco antiguo son tanto la decoración exterior, compuesta por la típica piedra blanca y rosa del Monte Subasio, como la presencia de los arcos laterales rampantes. Añadidos en la parte posterior para dar estabilidad a la estructura, estos arcos dan a la iglesia un aspecto inconfundible. El campanario, que se encuentra detrás del cuerpo de la iglesia, es el más alto de Asís.
Entrando en la iglesia se puede admirar a los lados de la nave la Capilla de Santa Inés, hermana de sangre y espíritu de Clara, y la Capilla de San Jorge, que es lo que queda de la pequeña iglesia que albergaba los restos de los dos personajes más importantes de Asís. En lo alto del altar de la Capilla se encuentra el Crucifijo de San Damián, cuya historia vincula indisolublemente los acontecimientos de los santos. El crucifijo fue traído del Convento de San Damián a la Basílica de Santa Clara cuando las monjas se trasladaron allí porque tenía un valor muy especial. Era el crucifijo que habló por primera vez al joven Francisco cuando le pidió consejo al Señor, sin saber qué hacer con su vida. «Vade Francisce, repara domum meam!» fue la respuesta («¡Ve Francisco, repara mi casa!») que el joven no entendió del todo. Vendió algunos bienes para renovar la pequeña iglesia destartalada que albergaba el crucifijo. No fue hasta más tarde cuando se dio cuenta de que probablemente la «casa» del Señor que se le había pedido reparar no consistía en ese pequeño edificio, sino en la casa de todo el cristianismo.
El crucifijo se remonta al siglo XII, antes de la llegada del realismo de Giotto y Cimabue. Lo que el pintor quiere mostrar a través de los ojos y la posición de Cristo no es tanto el dolor y el sufrimiento de la divinidad hecha hombre, sino la gloria y la grandeza del gesto que hizo por sus hijos. Se dice que el crucifijo había sido pintado sobre una tabla completamente plana antes de su revelación. A la hora de dirigirse a Francisco, la cabeza de Cristo «se desprendió» de la mesa y se extendió hacia él, materializando en forma tridimensional la forma con la que lo admiramos hoy. De hecho, hoy se sabe que pintar rostros sobre un relieve prominente era una técnica bastante común durante la Edad Media.
En el interior del crucero de la izquierda se encuentra instalada otra de las obras más significativas que contiene la Basílica: el Retablo de Santa Clara, un panel realizado pocos años después de la muerte de la santa, donde está representada en estilo bizantino junto a ocho escenas destacadas de su vida espiritual, entre las que se encuentran las que contamos al principio de esta página. ¿Las reconoces?
Junto con la tabla «hermana» de la Madonna della Cortina, expuesta en el brazo derecho del transepto, las dos obras se reconocen convencionalmente como pintadas por una sola mano misteriosa que pertenecía a un artista que, aparentemente, no dejó rastro: el Maestro de Santa Clara.
En 1850, tras el entusiasmo obtenido con el descubrimiento de la tumba de San Francisco, se le ordenó exhumar el cuerpo de su santo seguidor. Se excavó un túnel «a la profundidad de dieciséis palmos del suelo» y se encontró la tumba, formada por un sarcófago de travertino crudo rodeado por una cinta de hierro. Hoy es posible descender al túnel y admirar la cripta construida alrededor de la tumba. Además de la tumba, que consiste en una urna de cristal y piedra de Subasio sobre la que yacen las reliquias, con el vestido con el hábito original y que contienen los restos de la santa, se puede visitar otra zona donde se exponen muchas otras reliquias, entre ellas la tan codiciada bula que ella trajo consigo a su lecho de muerte. El documento en papel, en peligro de conservación, ha sido sustituido recientemente por una copia fotostática, dejando sólo el marco y los sellos originales.
Bajando a ese ambiente te envolverá una atmósfera mística y espiritual, una experiencia rara que de un golpe nos pone frente al poder con el que una sola historia, una sola vida, puede influir, después de ocho siglos, en la historia de todos.